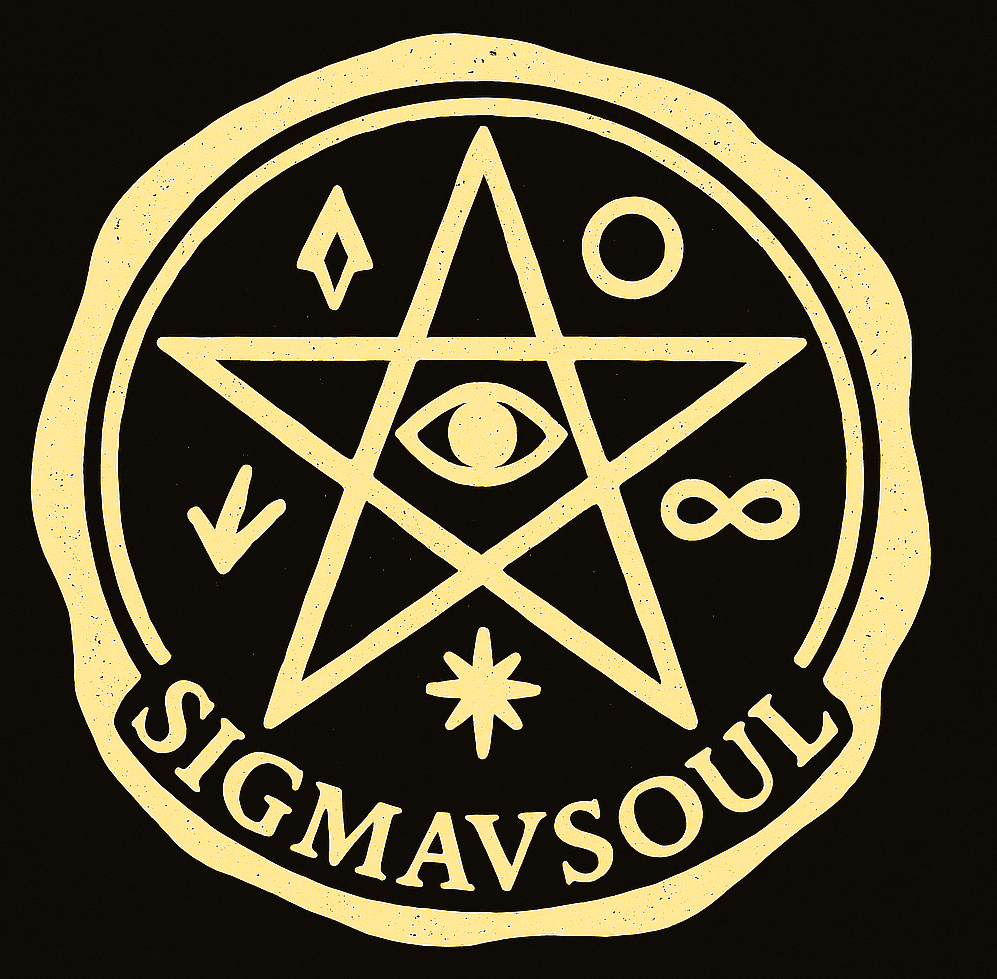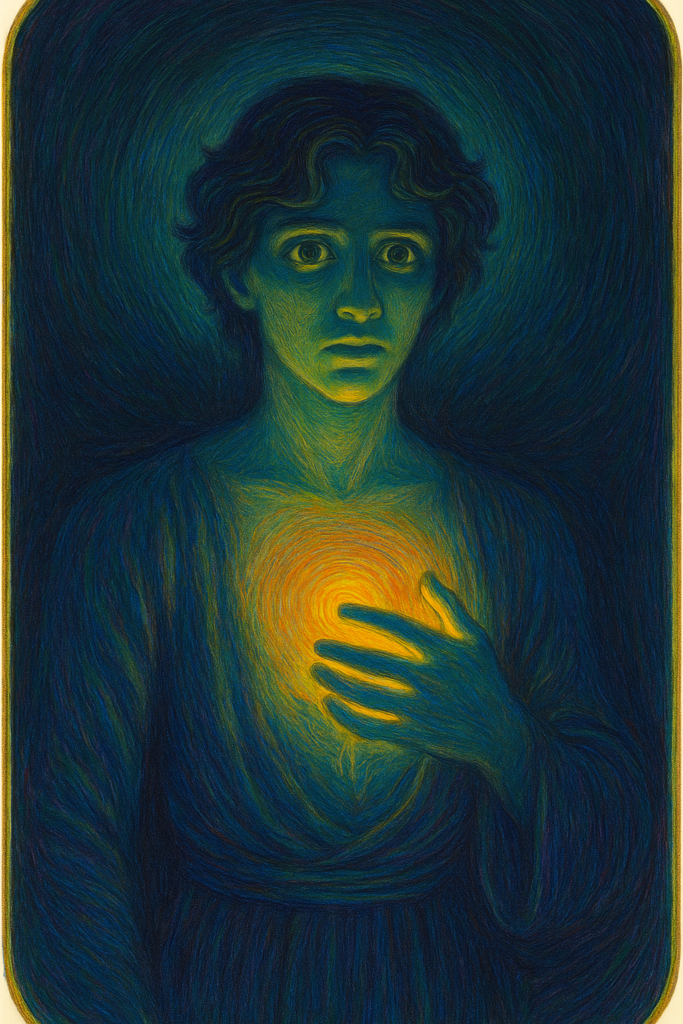
El fuego bajo el agua
Dicen que antes de que el tiempo supiera contar sus pasos, el mundo dormía bajo una cúpula de agua negra. No había cielo ni tierra, ni nombres ni formas. Solo un silencio denso como el fondo del océano.
Entonces Tuar, el que no sabía aún que era un alma, abrió los ojos dentro del abismo. No recordaba quién lo había soñado, ni qué hacía allí, pero sentía arder algo dentro: una chispa, un latido, un fuego imposible.
Del vientre del agua surgieron islas de piedra y nubes de viento, montañas que respiraban, bestias de oro y sombra. Tuar caminó entre ellas. Las cosas nacían a su paso, como si su mirada tuviera la memoria de los dioses.
Con el tiempo, las criaturas que hablaban en sueños se acercaron a él. Algunas lo llamaron “el Primer Incendio”. Otras, “la Semilla del Equilibrio”. Pero una anciana de piel traslúcida le habló en voz baja:
—Viniste a recordar lo que los otros olvidaron. Pero primero tendrás que morir muchas veces.
No entendió. Y no entendió durante años.
Luego vino el esplendor: los hombres tallaron ciudades de cristal, hablaron con los árboles, supieron de estrellas. Tuar vivió entre ellos, sin envejecer. Pero en las noches sentía que algo se torcía en los huesos del mundo.
La armonía se agrietó. Primero con palabras torcidas. Luego con fuego real. Luego con olvidos. Un día, sin aviso, el mar se tragó las costas. Lluvias pesadas golpearon durante trece lunas. Las ciudades se hundieron.
Solo Tuar caminó hacia el centro del diluvio.
Porque sentía que la tormenta le hablaba. Que su fuego —ese que ardía desde antes que existieran las formas— no podía apagarse.
Allí, en lo alto de la montaña sumergida, entre rayos y ceniza, una voz lo llamó por su nombre verdadero. Entonces entendió: no era un hombre. Era el eco del fuego original, contenido en una vasija de carne.
La voz le mostró una visión: una criatura sin forma fija, alimentada por la culpa de mil generaciones. Dormía en el fondo del mundo, pero el caos la despertaría.
—Si no desciendes, ascenderá.
Tuar descendió. Atraviesa el mundo subterráneo, el útero de roca. Lo acechan ilusiones: su madre muriendo, su hogar ardiendo. Y al final, la Sombra. Es su reflejo sin máscaras. Y tiembla, no por miedo, sino por reconocimiento.
Entonces la abraza. Y su cuerpo comienza a arder. No de dolor, sino de Verdad. Su llama interior se expande como una estrella muriendo al nacer. La Sombra desaparece, redimida, no destruida.
El mundo calla. Y luego canta.
Pero Tuar no está. O mejor dicho: está en todas partes. Dicen que vive en los volcanes, en los ojos de los recién nacidos, en la última chispa de esperanza que uno siente antes de rendirse.
Porque el fuego bajo el agua no murió. Solo se hizo semilla. Y florece cada vez que alguien, al borde del abismo, elige la luz.