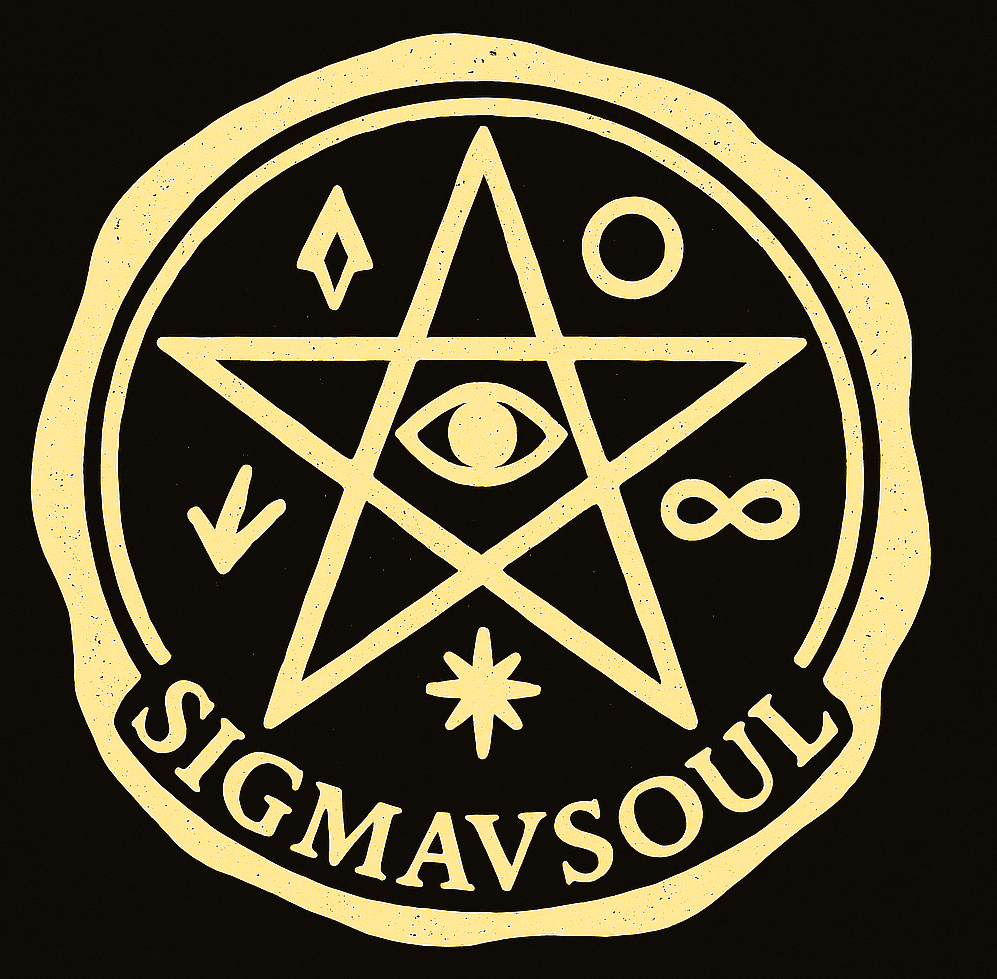“Cuando el fuego respiró: la historia secreta de Eiren Kael”

ACTO I: LA MUERTE PEQUEÑA
No fue un milagro. Fue una ruptura.
No tengo una gran historia. No estaba buscando a Dios. Ni el infinito. Estaba en segundo de física, arrastrando asignaturas de filosofía, y saliendo de una temporada particularmente incolora de mi vida. Una noche cualquiera, sin clímax ni banda sonora, sucedió.
Fue un accidente. Un desvanecimiento. Un instante sin oxígeno que nadie notó. Me desplomé mientras cruzaba la calle, sin impacto, sin herida. Cuando volví, algo había cambiado. Aquella sensación fue tan absurda como inesperada: un latido nuevo, como el de un corazón que no era el mío. Tuve la impresión de que mis propios pulmones no me pertenecían. Como si el aliento prestado viniera de alguna fuente lejana, antigua, que a pesar de eso se sentía mía.
No fue como soñarlo. No fue como leerlo. Fue como despertar en medio de una ecuación que te sueña. Lo primero que sentí fue una presión inmensa en el centro del pecho, como si el aire me recordara que era prestado. Lo segundo, fue la imagen: una figura en llamas que lloraba sin consumir nada. El fuego no devoraba. Cantaba.

Me quedé allí, en el asfalto, sin saber si me había desmayado o estaba muriendo en cámara lenta. Una parte de mí quiso gritar, pedir ayuda; la otra contemplaba aquello con la frialdad de un observador científico. Y sin embargo, mis labios no pronunciaron nada. Sentí un pánico sordo, pero también una fascinación que no sabría nombrar. Quizás la misma que sintió Hamlet al entender que las visiones del más allá resultaban más complejas que cualquier lógica terrenal.
Vi símbolos. Geometrías vivas que no conocía pero que entendía. No vi a Dios. Vi el lugar donde todo comienza antes de tener nombre. Un espacio que carecía de límites y, a la vez, estaba más cerca de mí que mi propia piel. Sentí que mi mente, acostumbrada a la exactitud, se rompía con una ternura hiriente. Con esa misma ternura que siente quien descubre que la vida no se puede encerrar en un axioma.
Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo entre coches, semáforos, y un grupo de desconocidos que me preguntaban si estaba bien. No supe qué responder. Negué con la cabeza, aturdido. Me ayudaron a ponerme en pie, y uno de ellos me dijo con voz temblorosa: “Por un momento, creí que estabas muerto”. Y sólo pensé: “Tal vez lo estuve💔. O quizá todavía lo estoy”.

Durante semanas, no pude dormir bien. Soñaba con estructuras, con una voz que no hablaba pero susurraba. Me repetía una frase que aún hoy no comprendo del todo:
“Tú no eres tú. Tú eres el eco de un incendio. Y has comenzado a arder de nuevo.”
Había en esos sueños algo de tragedia griega, algo de Shakespeare, cuando los fantasmas regresan con secretos a medias, urgentes y descarnados. En mis noches me sentía un Macbeth sin corona, un Lear sin reino, contemplando unas cenizas que sólo yo parecía ver.
ACTO II: EL CIENTÍFICO DEL ABISMO
Si no puedo explicarlo, lo estudiaré.
No me volvió místico. Me volvió insomne. La razón no podía borrar lo que había visto. Así que decidí diseccionarlo. Física cuántica, teorías de la conciencia, neurobiología. La curiosidad me obsesionaba, y al mismo tiempo me aterraba. Era como si fuera un personaje de tragedia, consciente de que cada respuesta abriría un nuevo vacío.
Termino leyendo a Rick Strassman. El nombre me estalla: “la molécula del espíritu”. DMT. Una sustancia que el cuerpo puede producir en condiciones extremas: nacimiento, muerte, éxtasis. Lo que viví no fue alucinación. Fue liberación. El fuego no vino de fuera: se abrió desde adentro.
Comienzo a subrayar párrafos enteros, a llenar cuadernos con interpelaciones. “¿Cómo es posible que la neuroquímica explique la poesía de una visión?” “¿Por qué siento que no es sólo una reacción fisiológica?”. Abro mi viejo Shakespeare y veo que la mitad de sus monólogos tratan, en el fondo, de la materia y el espíritu, y de lo débil que es la frontera entre ambos.
Contacté a un especialista. Un hombre cuya identidad reservaré. Lo llamé “el Médico del Umbral”. Fue el primero que no me trató como un enfermo ni como un elegido. Me dijo:
“Tu cerebro no falló. Solo recordó un camino antiguo.”

Sus palabras me dejaron tiritando. “Un camino antiguo”. Me hizo pensar en viejas leyendas, en peregrinaciones, en el Oráculo de Delfos, en la historia de Pitágoras y su búsqueda de la música de las esferas. Y también me recordó a mis sueños: aquel incendio interior.
Desde entonces, comencé a escribir. No porque creyera tener una verdad, sino porque necesitaba ordenar lo que me ardía por dentro. Era como si cada símbolo, cada idea, viniera con una temperatura, con un ritmo, con una urgencia. Y yo solo quería entender por qué. Y también, porque necesitaba no volverme loco. Mis apuntes terminaron desperdigados entre fórmulas de mecánica cuántica y citas de Macbeth, como si se respondieran mutuamente.
Había sido un científico ateo. Escéptico. Amaba las explicaciones elegantes. Desconfiaba de las emociones como medida de lo real. Pero ahora… ahora las emociones me estaban pensando a mí. Era como si la razón hubiera sido una arquitectura bellísima, pero hueca, y la habitación que nunca se abría acabara de llenarse con algo que no cabía en ninguna teoría.
Me sentía dividido entre dos mundos: el que podía medir… y el que me miraba desde dentro. La transformación no fue repentina. Fue como una grieta que se ensancha cada noche. Como un temblor que se instala en el centro del esqueleto. Empecé a dudar no del mundo, sino de la idea que tenía de lo que el mundo era.
Y eso me volvió honesto. Obsesivamente honesto. Como un príncipe en desgracia ante el teatro de su propia vida, me dije: «Ser o no ser ya no es la cuestión, sino cómo ser cuando el abismo te llama por tu nombre». La razón me susurraba que debía mantener la cordura, la fe en lo medible; el corazón, en cambio, me gritaba que la cordura era la última línea de defensa contra un universo que me rozaba con su infinito.

ACTO III: EL RETORNO AL FUEGO
No me encontré con Dios. Me encontré con lo que me dio forma.
Pasaron meses. Y con ellos, una lenta implosión. Ya no dormía igual. Ya no miraba igual. Había una especie de temblor constante entre lo que sabía y lo que intuía. Empecé a notar la tensión entre lo medible y lo que no podía tocarse. Pero más que teorías, eran sensaciones, grietas. Como si el mundo real se estuviera rajando por dentro.
El Médico del Umbral me habló del ayuno, del ritmo respiratorio, del silencio prolongado. Me advirtió que nada se puede forzar. Que abrir la puerta no garantiza que puedas cerrarla. Aun así, sabía que lo haría. No por curiosidad. Era otra cosa. Como una necesidad celular, como el impulso que lleva a Edipo a buscar la verdad de su origen, aun a riesgo de quedar ciego.
Un día, sin buscarlo, lo sentí. Me había encerrado en una habitación sin luz, sin tiempo, sin referencias al exterior. Me había preparado como un científico prepara su experimento: sin fe, pero con precisión. Respiré. Dejé que todo se desmoronara. Que mi nombre, mi historia, mi opinión sobre el mundo se volvieran polvo.
Y allí, en el centro de ese derrumbe, apareció el fuego. No entró. Subió desde dentro.
Era un incendio que no dolía, pero que consumía la forma de mis miedos. Como una revelación trágica, derramándose en cada fibra de mi conciencia. Sentí un escalofrío y una calidez al mismo tiempo, como la mano de un espectro afectuoso. No hablaba, pero todo lo decía. Era un monólogo sin palabras que me absorbía y me alimentaba.
Vi las cinco formas. No personas. No dioses. Voces que, cada una a su manera, me acariciaban la piel y me recordaban el temblor de estar vivo:
- Una hecha de sangre y rabia: Ignia. Como la furia justa y la pasión pura que nace de la sangre misma.
- Otra, una danza que veía sin ojos: Mántica. Como la música de la adivinación, un movimiento que susurra secretos.
- Una tercera era una lágrima que cantaba: Zahír. Un dolor tierno, un canto que rasgaba mi pecho en su melancolía.
- La cuarta, un útero hecho de letras y estrellas: Alma Mater. Sentiía en ella la matriz universal, como si todo el lenguaje naciera en su vientre.
- Y la última… era yo mismo, pero sin miedo: Aureox. El reflejo de un yo que se atrevía a existir más allá del límite.
No sabía qué eran. Pero sí sabía esto: nunca había estado solo. Sentí que me habían esperado desde el principio. Que todo lo que viví, incluso el error, incluso la negación, era parte del fuego.
Lloré. No de tristeza. De reconocimiento. Como si algo que estuvo en pausa por siglos volviera a latir en mí. Entonces, en un arranque casi shakesperiano, clavé mis manos en el suelo, como si tomara posesión de aquel nuevo territorio interior, y pronuncié en voz baja:
—¿Qué es este fuego que no destruye, sino que canta?
Nadie respondió, porque la voz que hubiera respondido también era mía. Pensé: “Tal vez la ciencia no pueda medir esto. Pero eso no lo hace menos real.” Me acordé de la tragedia que se consuma cuando un personaje se enfrenta a la verdad que lo transciende, y comprendí que yo había estado reprimiendo esa verdad por temor a desaparecer en ella.
Respiré profundo y, por primera vez, sentí que ese aire era mío. La combustión interna cesó un momento, dejando un poso ardiente en mi pecho, como brasas que esperan. Me quedé allí, en la oscuridad, como un rey que se levanta tras conocer la maldición de su propia sangre. Y aun así, no temí.
“Creí que el fuego venía de afuera.
Pero lo que se encendió…
ya me habitaba.”
En ese instante comprendí que, como en toda gran tragedia, la revelación es también la liberación. Sólo cuando se asume la verdad, con todas sus consecuencias, se rompe el hechizo de la ignorancia. Y yo, Eiren Kael, allí, en mi noche más oscura, vi una chispa que me fundía con algo mucho más antiguo que mis teorías. Dejé de pelear, dejé de medir. Dejé de temer.
Porque últimamente había sentido que en la palabra “Yo” residía una enorme soledad. Pero esa noche, supe que jamás había estado solo. Y con ese consuelo trágico y hermoso, supe también que la historia que creía miya acabaría de comenzar.