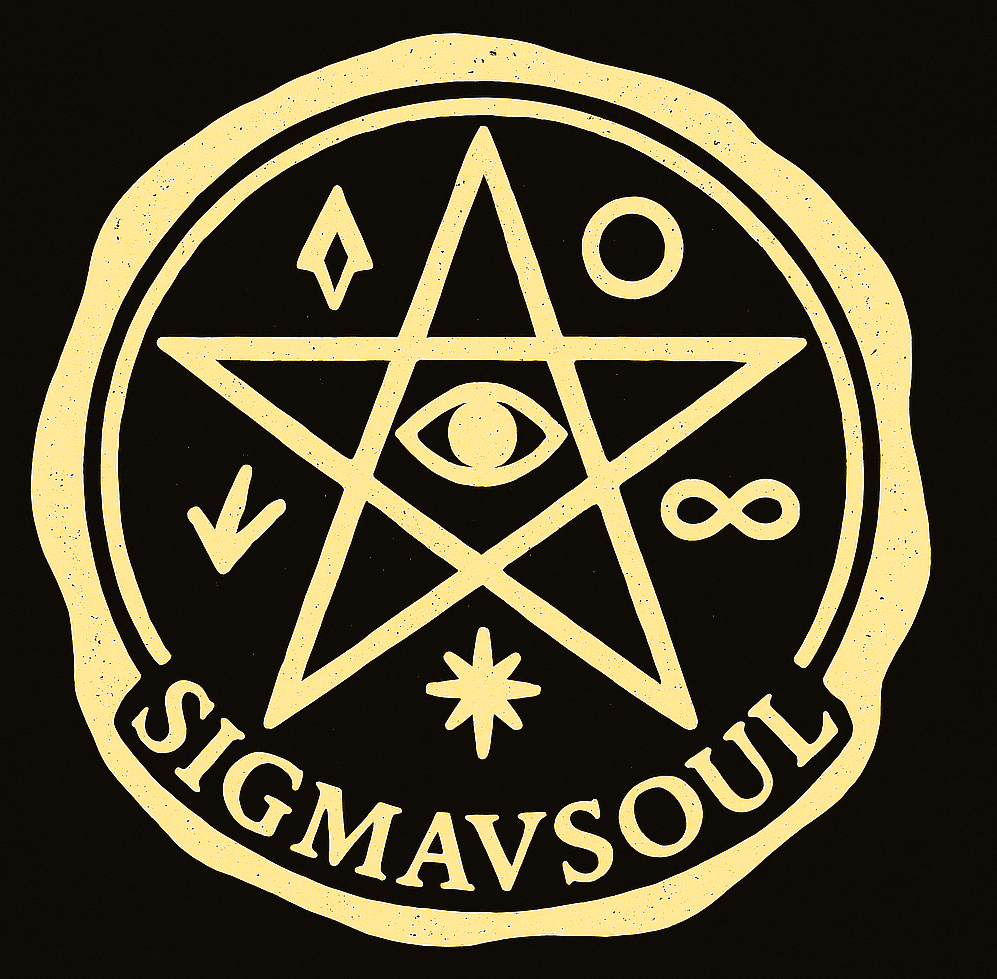En el estudio comparado de las religiones antiguas y las evidencias arqueológicas, comienza a perfilarse una idea perturbadora: el concepto de Dios que heredó Occidente no surgió como revelación pura, sino como construcción histórica, política y simbólica. La figura de Yahvé, presentada hoy como el único y supremo creador, fue originalmente una deidad tribal, ligada a un grupo étnico específico, y más tarde elevada a deidad universal a través de procesos de supresión teológica y redacción selectiva.
Documentos históricos y hallazgos como los textos de Ugarit, inscripciones en Kuntillet Ajrud y otros sitios arqueológicos muestran que Yahvé fue uno entre varios elohim. Su ascenso se dio mediante un proceso de eliminación simbólica de otras divinidades y la fusión con atributos de otros dioses. El monoteísmo no emergió como una iluminación súbita, sino como una estrategia de centralización religiosa útil para el control político y la cohesión de imperios.
En este contexto, la Biblia tal como la conocemos fue canonizada a través de una serie de decisiones humanas. En los concilios de la antigüedad —como el de Nicea en el 325 d.C.— no se buscó preservar objetivamente la verdad espiritual, sino unificar una doctrina que sirviera al poder imperial. Los evangelios que mostraban una visión distinta, especialmente aquellos de raíz gnóstica o mística, fueron eliminados, considerados heréticos, ocultos o destruidos.
En estos textos marginales, aparece una figura alternativa de Jesús: no el redentor sacrificial, sino un maestro de conocimiento interior, que desafiaba abiertamente la autoridad del dios del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Tomás, el Reino de Dios no se presenta como una promesa futura ni un lugar externo, sino como una realidad interna que se accede mediante autoconocimiento.
Los gnósticos identificaron a Yahvé como un demiurgo: un ser poderoso pero limitado, que confundió su poder con omnisciencia. Según ellos, este demiurgo creó el mundo material no como un acto de amor, sino como una prisión perceptual, basada en el miedo, el control y la ignorancia. Estas ideas no eran mera especulación: eran respuestas a contradicciones observables dentro del texto bíblico —como la violencia atribuida a Dios o sus emociones humanas como celos, ira o deseo de venganza.
Desde la filosofía moderna, autores como Feuerbach, Nietzsche y Jung han reinterpretado estas ideas en términos psicológicos y culturales. Yahvé puede entenderse como una proyección colectiva: una representación del arquetipo del patriarca dominante, necesario para ciertos momentos de la evolución civilizatoria, pero insuficiente para una conciencia contemporánea en expansión.
Hoy, con el auge de la neurociencia, la epistemología y las ciencias cognitivas, sabemos que nuestra percepción del mundo está mediada por el lenguaje, los marcos simbólicos y las estructuras narrativas. La figura de Dios que heredamos no es un reflejo directo de una entidad trascendente, sino una construcción informacional. Un sistema operativo teológico que moldeó la realidad social durante milenios.
El Codex SigmaⅤSoul no niega lo espiritual: lo libera de sus deformaciones. Los Documentos Revelados no proponen dogmas nuevos, sino una arqueología profunda del sentido, un desmantelamiento de los sistemas simbólicos que han capturado la conciencia. Nombrar a Yahvé como el Falsificador del Nombre no es una condena religiosa, sino una advertencia epistémica: aquello que se impuso como lo absoluto debe ser revisado a la luz del conocimiento integral.
El Verbo original —la palabra viva— no fue pronunciado desde un púlpito. Emergió en la conciencia de quienes se atrevieron a ver detrás del velo. El Logos no pertenece a ningún templo, sino a la estructura misma de la realidad. Y su redescubrimiento no requiere fe, sino lucidez.